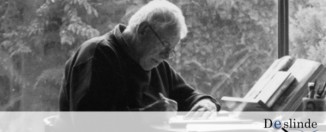Los BRICS y los nuevos formatos de la disputa hegemónica mundial
La profunda crisis del capitalismo bajo la hegemonía del capital financiero y multinacional y el dogma de los mercados libres ha propiciado el surgimiento de los BRICS y de personalidades que desde el mismo capitalismo claman por ordenar los desafueros globales desde perspectivas neo keynesianas. Esta posición es importante pese a las inconsistencias de sus protagonistas, puesto que pueden, desde la mirada de la autora, propiciar el surgimiento de un orden global más justo. Deslinde
Graciela Rodríguez[1]
Muchos y diversos son los autores que han buscado entender y desmenuzar la importancia y sentido estratégico del surgimiento de los BRICS. Además de ser un conjunto de países con economías en crecimiento, que creó muchas expectativas cuando eran necesarias medidas de urgencia para regular el sistema financiero global en plena crisis, actualmente presenta numerosas contradicciones. El bloque ha avanzado muy poco en la prometida regulación del sistema financiero y de hecho se ha mostrado más bien empeñado en ampliar su propia participación en el sistema global, incluso olvidando parte de las directrices de buscar “reformas profundas” como alardearon al momento de su incorporación al G20, en un tono que retrospectivamente se percibe bastante irónico.
No obstante y a pesar de los pocos avances alcanzados, Brasil, Rusia, India, China y más recientemente África del Sur continúan negociando y construyendo el llamado grupo de los BRICS. Inclusive en 2014 tendrán el desafío de la realización de la Cúpula de los BRICS, en éste caso la VI Cúpula, que será realizada en la ciudad de Fortaleza en Brasil en julio próximo. El encuentro enfrentará el desafío de avanzar en la creación del Banco de los BRICS y en el Acuerdo de Integración de Reservas, importantes procesos que se encuentran en negociación, mientras continúa pendiente y cada vez con mayor urgencia la agenda del enfrentamiento a la crisis global que hasta ahora no parece haber encontrado su epílogo.
De hecho, la crisis que desencadenó el proceso de aproximación de los países que conforman los BRICS, está mostrando nítidamente el acierto de las caracterizaciones que analizaban su gravedad y su carácter sistémico profundo. Y a pesar de que las crisis son una producción cíclica del capitalismo y parte de su propia esencia, esta crisis de sobreproducción en el marco del modelo neoliberal, sobrepuesta a la crisis ambiental, señala que las dificultades de acumulación en el actual modelo de producción capitalista están creciendo de forma acelerada. La expansión en sí de la globalización y su proyecto neoliberal, que ha traído entre sus consecuencias el debilitamiento del poder de los Estados Nacionales, ha hecho que se reduzcan las capacidades de los mismos para sobreponerse a las crisis cíclicas. Al interior del propio proceso de la globalización donde se desarrolla la actual crisis han surgido los anticuerpos que promovieron el derrumbe de los mecanismos que los Estados Nacionales tenían para defenderse.
Justamente, una de las características de los BRICS que posiblemente haya sido parte del elenco de argumentos para unir a los países miembros, tiene relación con el papel de los Estados Nación para enfrentar la crisis que surgió en el 2008. No es por coincidencia que los BRICS hagan parte de aquellos países que tuvieron una mejor situación para combatir la crisis en sus esferas nacionales, en gran medida debido a sus capacidades preservadas de ejercer relativo control sobre las políticas económicas, financieras y monetarias, las cuales se encontraban debilitadas en la mayor parte de los países que adoptaron las reglas de la globalización, incluidas las perspectivas de estados mínimos. Estas políticas regulatorias permitieron a la mayoría de los países del bloque enfrentar la crisis financiera con políticas anti-cíclicas de apoyo al consumo popular, de redistribución y de gasto social que ayudaron a mantener las economías bajo control.
La capacidad mantenida por los países de los BRICS de control sobre la máquina de los Estados nacionales obedece en cada uno de ellos a circunstancias e historias políticas bastante diversas. Ellas oscilan entre, visiones hegemónicas de partidos comunistas o de izquierda que perduraron y mantuvieron un papel fuerte del aparato del Estado en sus economías, o casos de países con élites nacionales que se comprometieron a mantener una cierta diversidad político partidaria en los nacientes Estados pos coloniales, o hasta situaciones de profundos conflictos de clases como puede ser el caso de India y África del Sur. Sin embargo, debemos enfatizar que tal control del poder del Estado y en especial de las empresas públicas o re-nacionalizadas, no significa necesariamente que ambos – Estados y empresas públicas – escapen de la lógica neoliberal y en ese sentido a veces pueden mantener y hasta reforzar el modelo de capitalismo de mercado, pero aun así merecen un análisis diferenciado del papel que pueden cumplir para el direccionamiento y regulación del mercado[2].
En todo caso, la crisis trajo a tono una nueva realidad geopolítica internacional, en la cual el mundo no se explica más a través de la relación centro\periferia, pero sí teniendo en cuenta la perspectiva de la disputa del poder hegemónico global, circunstancia que no es nueva, pero que en el momento se reviste de un ropaje bastante peculiar. Y tal peculiaridad está siendo entendida por el papel que cumplen algunos de los otrora países periféricos, que en pocos años se transformaron en centrales para este nuevo proceso geopolítico internacional. El surgimiento de los países llamados “emergentes” se entiende como un fenómeno nuevo donde parte importante de esa “periferia” pasó a ocupar una centralidad histórica poco común en la búsqueda de salidas para la crisis. La reconfiguración del G7 en G20 con la incorporación de estos países es de hecho un reconocimiento de que nada podrá ser pactado sobre la nueva arquitectura financiera y el poder global sin la inclusión de los emergentes y en particular sin China[3]. Fueron de hecho los países del grupo de los BRICS, los que colaborando con una importante inyección de recursos, salvaron la propia estructura financiera del FMI, devolviéndole el poder y hasta la legitimidad que el sistema global requería.
Esto también nos muestra que el sentido de los cambios geopolíticos y la misma disputa por la hegemonía global que está en juego, no significa para nada que estemos ante un cambio de paradigma ni de transformaciones profundas en el sistema capitalista global, y ni siquiera ante reformas de corte “progresistas”, no obstante pueden ser entendidos como pasos en el sentido de la superación de la unipolaridad y el inicio de una multilateralidad del sistema de gobierno global.
Aunque se trate de una disputa estratégica de intereses al interior de las élites del capitalismo globalizado y de los sectores del capitalismo transnacional, en particular de los capitales financieros, el surgimiento del grupo de los BRICS trae también elementos de recomposición de la importancia del papel del Estado para la regulación del sistema, siendo esta una característica importante que está en juego en la disputa del proyecto hegemónico en términos globales.
Estamos ante un escenario donde de un lado continúan presentes las fuerzas que han impulsado el modelo neoliberal promovido por el llamado “consenso” de Washington, con todo su recetario y el abanico de propuestas económicas e institucionales que incluyen a las IFI, a la OMC y la maraña de TLC que se han multiplicado globalmente, empeñados en la completa apertura del comercio y del flujo del capital transnacional, y de otro lado, los sectores del capital global que aparecen buscando algún tipo de control y de regulación de los flujos financieros, en la nueva arquitectura económico-financiera mundial e incluso en la moderación de la polarización social y en la concentración de la riqueza global. Esto viene configurando (desde hace algunos años) una disputa de hegemonía, y los BRICS pueden haber llegado para intensificarla. La élite del gran capital transnacional y su proyecto de conformación del mercado global, se ha visto enfrentada a sectores más moderados (que incluso han aumentado sus huestes con figuras surgidas del propio stablishment como Stiglitz, Sachs, Krugman y otros) con una visión neokeynesiana sobre la búsqueda de salidas para la crisis mundial. A ellos se ha sumado la presencia de los BRICS que toman para sí parte de ese debate y aportan su práctica específica, resultado de la presencia y papel sustantivo del Estado en los países del bloque.
La lógica de la globalización a cualquier costo, que responde a los intereses corporativos y a la perspectiva especulativa de los mercados, ha sido enfrentada desde diversas visiones y argumentos, tales como la llamada “tercera vía” o desde sectores disidentes y voces más lúcidas entre las élites internacionales, que hablan en responder a las fallas del mercado como forma de garantizar la estabilidad del sistema global ante la visible pérdida de legitimidad y de la misma hegemonía.
“Estas discusiones no transcienden las premisas esenciales de la liberalización del mercado mundial o la libertad del capital transnacional, ni plantean reformas que impliquen redistribución o control del Estado dentro de las prerrogativas del capital. Pero un coro de voces entre las élites transnacionales clama por un aparato regulador global más amplio, que pueda estabilizar el sistema financiero y atenuar algunas de las contradicciones más agudas del capitalismo global en el interés de asegurar la estabilidad política del sistema”[4].
Así para tales sectores críticos, crear un ambiente favorable al capital pero sin desafiar sus prerrogativas, aún parece ser un importante rol para ser cumplido por el Estado a partir de la regulación apropiada, jugando un papel activo en la supervisión de las finanzas globales, incluso para algunos con responsabilidades sobre el bienestar social y la promoción de los bienes públicos globales.
Ante la ortodoxia neoliberal, estas voces en “desacuerdo” que claman por reformas posteriores al consenso de Washington, son conscientes de la crisis de legitimidad que el proyecto neoliberal comenzó a sufrir en los últimos años del siglo XX, especialmente a partir de las movilizaciones de Seattle y del surgimiento del movimiento antiglobalización (nombre que recibió en su momento) y por esto emergen buscando recuperar la hegemonía global a partir de “ofrecer una cara humana a la globalización”.
Los BRICS, a pesar de sus debilidades y alteraciones, vienen reforzando ese campo crítico. De hecho, desde su aparición, a pesar de sus enormes diferencias y deficiencias democráticas y de las dificultades en encontrar consensos, este grupo de países se encuentra orientado en la búsqueda de formas de reglamentación del sistema global y en particular en lo relacionado con el sector financiero del capital transnacional. De alguna manera sus esfuerzos parecen encausados a reemplazar el proyecto neoliberal ortodoxo, contribuyendo para la democratización de la sociedad global, pese a no ser este un objetivo explícito. Realmente, todos los países que conforman los BRICS necesitan de alguna forma de democratización social que les permita alcanzar el sendero de la superación de la pobreza y las desigualdades, que en las últimas décadas se ha mostrado incompatible con el recetario neoliberal, transformándose en poderoso obstáculo para su propio desarrollo. La creación y ampliación de sus mercados de masa implica esa necesidad de mejorías sociales y en cierta dosis de democratización, aunque el caso sea después cómo controlarla.
No obstante, consideramos importante comprender y señalar el esfuerzo para la transición que los BRICS pueden significar en el escenario global, movilizando sectores aún subalternos en el momento de ensanchar la resistencia contra la hegemonía del modelo neoliberal vigente y para la formulación de nuevas maneras de “desarrollo” del hemisferio sur. Por eso cobra importancia que los movimientos sociales en los países BRICS ejerzan presión sobre sus gobiernos para tensionar las contradicciones, incluso a pesar de la falta reciente de pro acción de los gobiernos de los BRICS, desde 2010/11 cuando fueron ensayados pequeños pasos de avance.
Entre las tareas definidas y que mas avanzaron las principales fueron la creación del Banco de los BRICS y del Acuerdo de Integración de Reservas, mecanismos aprobados y en proceso de implementación, ambos relevantes en el escenario internacional aunque diseñados sobre formatos tradicionales de bancos de desarrollo y de arquitectura financiera internacional, criticados muy enfáticamente hace poco tiempo por los mismos BRICS.
Dichas propuestas son importantes, como también la posibilidad de realización del comercio mutuo en las monedas nacionales, siendo que todos estos mecanismos se direccionan a defender a los países del grupo de la vulnerabilidad externa, y de forma más amplia, ofrecer protección con respecto a las crisis cíclicas del capital transnacional y financiero de los países en desarrollo, sumado a las posibilidades de promover “estrategias ofensivas de desarrollo”[5].
Actualmente, el desánimo con respecto al papel de los BRICS ha crecido bastante y la perspectiva de su actuación positiva resulta difícil de ser definida. Pero, a pesar de todas las fragilidades y contradicciones profundas de los BRICS, tanto en el campo económico como en el político, es necesario considerar su importancia estratégica en el contexto internacional y presionar desde la sociedad civil para el avance de su papel transformador, forzando incluso para la retoma de la agenda de la regulación financiera, de la implementación de reglas de control y tributación de los flujos de capitales y en particular sobre las transferencias de las ganancias obtenidas por las grandes corporaciones transnacionales.
Aún asistimos a la hegemonía de bloque globalizante vinculado al capital transnacional y las grandes corporaciones, y vemos que su poder y agresividad continúan vigentes. No obstante, es posible vislumbrar fisuras y fracturas en el implacable orden neoliberal. Los países BRICS pueden contribuir para la agudización de esas fracturas, abandonando sus posturas conciliatorias con el G7. En la próxima Cumbre de los BRICS en Fortaleza – Brasil, ellos tendrán una nueva oportunidad de afirmar la decisión de enfrentar esa disputa con el fin de crear un orden económico global más justo.
—————————————————————————————————–
[1] Coordinadora del Instituto EQUIT y parte del Proyecto “Empowering CSO Networks in BRICS country an Unequal Multi-Polar World”. Miembro de la Coordinación de la REBRIP – Red Brasileña por la Integración de los Pueblos.
[2] Nota de la autora – El propio papel del Estado y el funcionamiento democrático del mismo merecen un muy amplio y profundo análisis crítico, que lamentablemente no podemos incluir en este artículo. No obstante, reconocemos que esa crítica a los Estados se ha visto reforzado recientemente ante la corrupción generalizada en diversos países con gobiernos “progresistas”, la falta de respuesta de sus elites políticas frente a las amplias movilizaciones populares, y al aumento de la criminalización y la represión estatal de las luchas sociales.
[3]Aguiar, D. “La arquitectura financiera internacional y la reconfiguración de las IFIs pos 2008” in “Una alternativa desde El Sur: la nueva arquitectura financiera de la integración regional”. EQUIT\TNI\PAAR. Rio de Janeiro. Brasil. 2012.
[4]Robinson, W “Una teoría sobre el capitalismo global: Producción, clases y Estado en un mundo transnacional” Ediciones Desde abajo. Bogotá, D.C. – Colômbia, junho de 2007
[5] Mineiro, A. “Os BRICS e a participação social sob a perspectiva de organizações da Sociedade Civil” Pág 29. INESC/REBRIP. Brasil. 2013